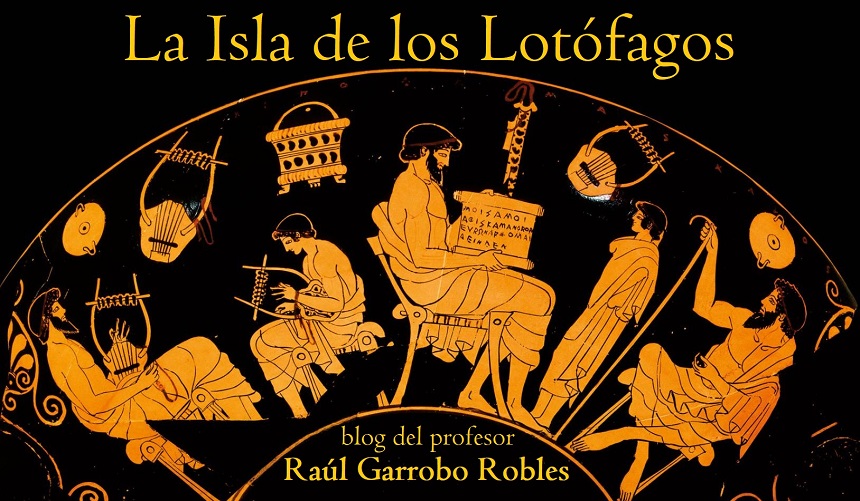─ MIS ENSAYOS ─
LOS CELTAS E IRLANDA
por
Raúl Garrobo Robles
El presente texto forma parte del ensayo El druida, el rey y la soberanía sagrada. Aspectos míticos del antiguo pensamiento céltico irlandés a través del espejo de la primera Grecia, publicado por Eikasía. Revista de filosofía (número 17, Oviedo, marzo de 2008), y puede ser consultado en el siguiente enlace:
El "gálata moribundo". Copia romana en mármol de una estatua helenística de bronce erigida por Átalo I de Pérgamo en el siglo III a.C. tras su triunfo sobre los gálatas de Asia Menor. El guerrero, completamente desnudo ─a excepción del torque que luce en torno al cuello─, encarna con viveza la representación clásica de los celtas en batalla.
A pesar del largo período de tiempo transcurrido desde que en la segunda mitad del siglo XIX las ciencias históricas se aplicaran a desvelar el origen y evolución de los distintos pueblos célticos, todavía hoy hemos de enfrentarnos a un gran número de lagunas que nos impiden recorrer de manera lineal y sin interrupciones el devenir de estas gentes desde sus oscuros inicios hasta el momento en el que los primeros documentos escritos, redactados por griegos y romanos, comienzan a hacer mención de ellos. De hecho, es posible que jamás lleguemos a localizar las piezas que nos faltan. Mas no todo ha de ser resignación, pues, gracias a los esfuerzos realizados por las distintas generaciones de investigadores que sobre estos asuntos han venido trabajando, gracias a estos eruditos cuyos nombres pueblan los libros que reposan bajo gruesas capas de polvo en los sótanos de las bibliotecas, algo se ha avanzado, sin duda, y nuestra ignorancia, aunque persiste en muchos aspectos, no es ya la misma que a comienzos de la “edad dorada” de la investigación céltica a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Aun así, a pesar de que los senderos que nos conducen a los antiguos celtas se encuentran ahora más despejados, quien desee en nuestro tiempo abordar estas cuestiones habrá de adoptar la misma prudencia que en su día exhibieron los investigadores mencionados, pues la misma celtomanía viene a enturbiar hoy como ayer el estudio riguroso de estos asuntos.
Francisco Marco Simón, Los celtas, Historia 16, Madrid, 1999.
El origen de los celtas, al igual que el de buena parte del resto de los pueblos indoeuropeos, se remonta, hasta donde sabemos, a la prehistoria del viejo continente. Para dar cuenta de este hecho, los investigadores se sirven de los conocimientos que tanto la arqueología como la lingüística ponen a su alcance, así como de cualesquiera otros que puedan ayudar a arrojar algo de luz sobre el pasado céltico más remoto. Pues, en efecto, los datos de que se disponen son en muchas ocasiones escasos e insuficientes, lo que hace absolutamente necesario complementarlos con aquellos otros facilitados, por ejemplo, por la antropología o la mitología comparada. Debido exclusivamente a esta insuficiencia de las investigaciones, no todos los autores se aventuran a hablar estrictamente de celtas con anterioridad al final de la Primera Edad del Hierro, esto es, antes del siglo V a.C. Tal es el caso, por ejemplo, de Venceslas Kruta, para quien «la atribución a grupos étnicos de las culturas arqueológicas de la Europa bárbara sigue siendo totalmente hipotética antes de fines de la Primera Edad del Hierro». De hecho, todavía a mediados del siglo XX los arqueólogos e historiadores consideraban como célticos a los pueblos centroeuropeos de la Edad del Bronce que enterraban a sus muertos en túmulos. Incluso se creyó ver a los celtas en los pueblos que se extendieron durante los siglos XIV a IX a.C. desde Europa central hasta la península Ibérica y que nos son conocidos principalmente por su costumbre de incinerar los cuerpos de los difuntos y enterrar las cenizas en urnas de cerámica. Hoy sabemos que en ninguno de estos dos grupos se puede reconocer estrictamente a los celtas. Muy probablemente existieron elementos célticos, tanto poblacionales como culturales, entre las gentes de los túmulos y las de los campos de urnas, pero en ningún caso los datos de que disponemos nos permiten hablar de tribus célticas antes del siglo V a.C.
Venceslas Kruta, Los celtas, con un apéndice sobre los celtas de la península Ibérica a cargo de Guadalupe López Monteagudo, Edaf, Madrid, 2002.
Con anterioridad a su máximo período de expansión en los siglos IV y III a.C., sabemos que los celtas poblaban Centroeuropa desde el alto Danubio hasta el Loira. Fue éste un período de prosperidad que condujo a un aumento de la población, el cual desembocó en las invasiones de los siglos anteriormente citados. Como ha señalado Kruta, estos movimientos de población no fueron migraciones, es decir, no supusieron el abandono de la tierra patria. Fueron, más bien, procesos de colonización y de expansión que condujeron a los celtas hacia regiones diversas del continente europeo. Debemos rechazar, por lo tanto, la idea preconcebida de unas migraciones motivadas por la presión territorial ejercida por los germanos desde el norte y los romanos desde el sur. Este efecto de yunque y martillo es posterior en el tiempo y corresponde principalmente al siglo I a.C., como atestigua el relato de César sobre la migración helvética, en el que se describe a todo un pueblo preparándose para abandonar su territorio ancestral y no regresar. Durante los siglos IV y III a.C, lejos de abandonar sus tierras, los celtas ampliaron sus territorios entrando en conflicto directo con sus grandes rivales del Mediterráneo, a cuyos ojos, desde entonces, no pasaron desapercibidos, según se observa en las muchas citas y comentarios que, sobre los celtas, se pueden extraer de las obras grecorromanas.
Uno de los aspectos en el que los especialistas se pusieron de acuerdo ya hace tiempo es el de clasificar a los celtas no sólo por su evolución histórica y sus rasgos culturales, sino también, muy importante, en función de las características de sus respectivas lenguas, a saber, la goidélica y la britónica. Como resultado, dos son los grupos célticos que hemos de distinguir: los goidelos y los bretones. Ambos grupos emigraron a las islas occidentales desde el continente europeo, sin embargo, si seguimos la opinión de Henri Hubert, los goidelos hubieron de alcanzarlas mucho antes que el grupo britónico, el cual lo hizo durante la Segunda Edad del Hierro. Además, si en Gran Bretaña los goidelos fueron absorbidos por el empuje de la cultura britónica, no ocurrió lo mismo en Irlanda, donde la población céltica más antigua logró preservar buena parte de su identidad ante el avance de sus parientes. Ésta es una de las causas por las que la sociedad céltica que nos describe la literatura irlandesa de tradición oral se asemeja a la griega homérica, pues ambas responden en última instancia a grupos humanos que aún se encontraban ligados en cierto modo a la Edad del Hierro e, incluso, a la del Bronce.
Henri Hubert, Los celtas y la civilización céltica, Akal, Madrid, 2000.
Tras el ascenso militar de Roma en las regiones continentales, sólo los celtas de las islas de Gran Bretaña y de Irlanda lograron mantener su identidad cultural. De hecho, a pesar de la llegada del cristianismo a sus tierras y el control romano de buena parte de la isla de Bretaña, la cultura y costumbres de los bretones y los goidelos se mantuvieron a salvo. Fueron las invasiones bárbaras sobre las islas las que pusieron fin a la pervivencia céltica en los territorios de la actual Inglaterra. Aun así, en ciertas zonas de Escocia y Gales, así como en otras de la Bretaña Armoricana, el espíritu céltico ha sobrevivido, más o menos inalterado, hasta nuestros días, mientras que en Irlanda, por su parte, nunca ha desaparecido.
Jean Markale, Los celtas y la civilización céltica. Mito e historia, Taurus, Barcelona, 1992.
No cabe duda, la localización geográfica de Irlanda fue la que preservó a la isla del grueso de los procesos de fluctuación que se produjeron sobre las diversas identidades culturales de raíz indoeuropea en el occidente continental desde la aparición de la potencia militar romana hasta la desintegración del Imperio y la formación de los distintos reinos medievales. Con el propósito de ilustrar esta afirmación se suele decir de Irlanda que nunca fue romanizada, aunque sí cristianizada. Sin embargo, si seguimos a Jean Markale, las características del cristianismo que floreció en la isla desde que San Patricio se encargara de iniciar su conversión allá por el siglo V d.C., a pesar de la pertenencia a la institución episcopal por parte del santo, encauzaron en una vertiente monacal de evolución propia que terminó por diferir sensiblemente de las maneras romanas. De hecho, fueron las características de este cristianismo céltico las que preservaron intacta, salvó mínimas variaciones, buena parte de la riquísima tradición oral vinculada a la iletrada población irlandesa de la Edad de los Metales; una tradición oral que sólo tras la adopción del cristianismo fue puesta por escrito en los monasterios irlandeses medievales, cuando la clase druídica, y con ella su máxima de prohibir la escritura, había quedado ya desplazada en favor del clero cristiano.
Jean Markale, El cristianismo celta. Orígenes y huellas de una espiritualidad perdida, Jose. J. de Olañeta, Palma de Mallorca, 2001.
OTRAS ENTRADAS DEL BLOG SOBRE HISTORIA Y MITOLOGÍA IRLANDESAS